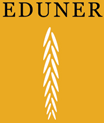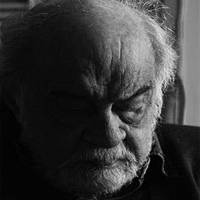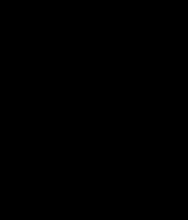Por Amaro Villanueva
La Universidad Nacional de Entre Ríos ha publicado recientemente en tres volúmenes las Obras Completas de Amaro Villanueva (Gualeguay, 1900- Buenos Aires, 1969). Transcribimos aquí un texto publicado originalmente en El Litoral, el 6 de febrero de 1944, que esta edición de la UNER ha recogido. Villanueva fue colaborador de nuestro diario a partir de los años 40.
No digamos ya a Santa Fe, ni siquiera al infierno le tenemos envidia, con estos días. A Santa Fe le envidiamos, sí, su cerveza, la mejor cerveza que se bebe en el país, según afirman los adoradores de la blonda hija de la cebada y el lúpulo. Entre paréntesis: no toda es cebada la de los barriles de chopp, como “No toda es vigilia la de los ojos abiertos”, según Macedonio Fernández. Le envidiamos su cerveza a Santa Fe, porque con estos días hemos comprobado que el hombre es soluble al calor. Si no soluble, que resulta impropio, por lo menos fusible. Y con la cerveza uno lo engaña al calor: se funde uno en cerveza. El bolsillo ya no da abasto para alimentar tantos poros como los que dejan escapar por la superficie de la piel la fresca corriente de cerveza que vamos dejando caer entre pecho y espalda, por el cráter volcánico de la boca. Y de seguir apretando el calor, como en estos infernales días, la definición del hombre será de lo más descriptiva: un simple colador de cerveza. Porque en cuanto uno se acerca el vaso de chopp a los febricentes labios, la rubia bebida comienza a manar por los codos, la espalda, las rodillas y las articulaciones de los dedos, amén de por la frente y las mejillas, sin que quede el menor resto para las ardorosas entrañas.
Nada más bochornoso que estos días. Todo es calor y sofocamiento, como cuando en la región meridional de Europa soplaba el viento sudeste, mensajero fogoso del desierto del Sahara, al cual el latino llamó vulturnus. Y de aquel vulturnus vino nuestro bochorno, que no tiene nada que ver con el Sur sino con el Norte, de donde proceden nuestros grandes calores, nuestras malas rachas y nuestras viarazas.
Nada más bochornoso que estos días. Febrero ha salido a campear por su mala fama. “El más corto y el más caliente”, dice la expresión popular, refiriéndose a este segundo mes del año. Y con él se compara a ciertos semejantes que se singularizan por su constante culto a Baco y de quienes se dice: “Son como febrero: no tienen día de fresco”. ¡Febrero! Si hasta su nombre está diciendo a las claras lo que es: “el que produce fiebre”. Como febrífugo es el remedio que se administra para que la fiebre nos deje el cuerpo en paz.
Pero ¿cuáles serán los febrífugos para esta fiebre que anda en la atmósfera, de día y de noche, sin permitirnos reposo? Apenas si nos traen algún consuelo pasajero el vendedor de helados y el vendedor de sandías. “¡Sandía calada y colorada!”, “¡Heladoooo!”. Tales los gritos con que circula por las calles, abrasadas de siesta, la única felicidad apetecible en esta corta y caliente trayectoria de febrero. El helado transeúnte y módico, que viene a buscarnos a las mismas casas, conducido por un hombre que por poco no cae redondito, fulminado por la insolación. Y la sandía, puro corazón y pura dulzura, que desde el rincón más sombrío de la casa nos tienta con la promesa de la tajada que nos hace agua la boca y se nos hace agua en la boca.
¿Qué otras felicidades, en estos días de bochorno? La felicidad de amor se ausenta, vergonzosa de que puedan verla transpirar. El amor tiene ya su propio fuego y su propia fiebre, para que pueda admitir sin menoscabo este fuego y esta fiebre artificial que todo lo reduce a material fusible y transpirante. Ya esto de “andar derretido” no es una simple metáfora sentimental o erótica. Uno anda derretido de veras, sin necesidad de andar enamorado. Y si, además, anda enamorado, nada puede hacer por su amor, ninguna iniciativa puede acometer en aras de sus sentimientos afectuosos, sin derretirse materialmente sobre su amada y derretirla a ella en el abrazo tropical.
Los únicos seres felices, en febrero, son las chicharras y el germen de la hidrofobia. Y posiblemente también las moscas y otras sabandijas domésticas.
Pero no hay felicidad posible para el hombre y la mujer, en estos días bochornosos de febrero.
Trabajar es un suplicio mayor que en cualquier otra época del año. El trabajo que honra y dignifica no es conciliable con este calor que denigra y mortifica. Trabajar es sudar la gota gorda, en este mes que produce fiebre. Nunca, como en febrero, nos viene mejor el calificativo de sudamericanos, con el que, sin duda, se ha querido aludir a nuestro destino de sudar la gota gorda para proporcionar carne y trigo a mucha gente platuda de este y el otro mundo, es decir, del Nuevo y el Viejo Mundo. En febrero suda la América del Sur más que en todo el resto del año. Y por ende, sudamos nosotros, los de aquende y allende el Paraná, aunque la mayor fama se la lleven los santafesinos, cuyo febrero es siempre dos o tres grados más encendido que el paranaense, según consta en los termómetros, aunque parezca imposible que en alguna parte pueda estar la cosa peor que aquí.
Nada más bochornoso que estos días. Ni siquiera resulta asequible la felicidad vegetativa de comer, porque en cuanto uno prueba un bocado le da más calor. Y a más calor mayor sed. Y a mayor sed más bebida. Y a más bebida más transpiración. De modo que todo se resuelve en un líquido círculo vicioso. Pero no precisamente vicioso por lo mucho que se bebe, sino porque lo que se bebe se transpira de inmediato. Así que somos como las nubes, que nos cargamos de líquido y en líquido nos disolvemos.
“La nube en pantalones”, diría Vladimiro Maiakovski.
Por otra parte, la felicidad de bailar se reduce a su menor expresión, en estas noches en que ni siquiera en las pistas ribereñas se hace presente la delgada brisa del río. Por allá, por lo alto, cruzan las invisibles bandadas de siriríes, anunciadoras de la lluvia. Pero ni siquiera un pelo se le mueve a la noche y los árboles se vuelven hieráticos, de “exánime apatía”, según la expresión de Herrera y Reissig. Ni una chispa de viento ni una gota de lluvia. Calor, calor y siempre calor. Y la danza, lógicamente, multiplicando el efecto fundente de la atmósfera. Usted se quita el saco; ella la blusa. Y a la hora los dos están resfriados. Un resfrío de verano. Un resfrío de calor. Era lo único que faltaba para completar el “cuadro clínico” de febrero.
Para colmo, este año carnaval cae en febrero. Tampoco nos resultará accesible, por lo tanto, la felicidad de ser máscara. ¿Cómo disfrazarnos de oso, con pieles de oveja, con semejantes calores? ¿Cómo salir de gaucho, con barbas de cojinillo y bigotes de ranillas de mula, si afeitados no podemos sufrir la violencia del estío? ¿Cómo untarnos de coloretes y negro de humo las mejillas perladas por el sudor, si nada de eso resiste a la copiosa corriente que todo lo arrastra en su carrera? Imposible aguantar ningún disfraz tradicional, de los que nos ha inspirado el carnaval europeo, que se festeja entre la nieve. Aquí habría que salir en disfraz de nadador o de hombre de las cavernas, de nudista o de serafines, para que el carnaval se adaptara a nuestra latitud y, por ende, a nuestro riguroso verano. Pero esos disfraces no están autorizados por la costumbre ni por las ordenanzas. Y, en consecuencia, tampoco confiemos en disfrutar la rauda felicidad de salir de máscaras en este carnaval.
—¡Heladoooo!
—¡Sandía calada y colorada!
Éstas son las dos únicas felicidades asequibles en febrero. Y esto, si la familia no es muy grande y la tajada de sandía no le sale a ochenta centavos o un peso. Y si las hermanas y amigas de la novia no son demasiado numerosas y el vulgar heladito de diez centavos no se le convierte en un gasto de un peso y pico. Porque entonces ni la tajada de sandía ni el heladito transeúnte se pueden comer todos los días y a la hora que a uno le place; y se sufre el doble, el bochorno de la estación y el de no tener con qué aplacar la sed ni cubrir las apariencias.
Nada más bochornoso que estos días. Estos días en que todo está prohibido, vedado. En que el hombre vive entre puras contrariedades, sin ninguna satisfacción. En que el calor y el sofocamiento hacen que todo sea causa de viarazas, de lunas y de “vientos nortes”. En que la felicidad no se consigue ni trabajando, ni comiendo, ni bailando, ni siendo afectuoso con su media naranja o su posible media naranja, ni tampoco en la perspectiva de andar de máscara.
En febrero, las únicas pequeñas felicidades asequibles son el heladito y la tajada de sandía calada y colorada.
En febrero, los únicos seres felices deben ser las chicharras y los gérmenes de la hidrofobia.
En Paraná, con estos días, no le tenemos envidia ni a Santa Fe ni al infierno.
Nada más bochornoso que estos días.