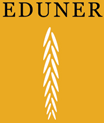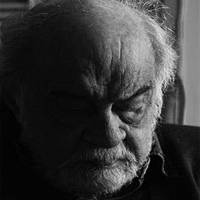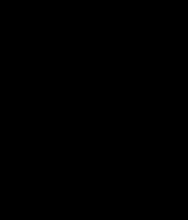(Publicado originalmente el 19 de julio de 1942 en El Litoral, de Santa Fe. Incluido en el libro Amaro Villanueva, Obras Completas, de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos).
Como en todas las ciudades del mundo, las estatuas y monumentos que decoran los paseos públicos de la capital entrerriana no sólo se benefician, a la intemperie, de la lenta caricia de antigüedad con que los prestigia la pátina del tiempo: también, con parecida lentitud, se van vinculando a la vida inmediata, a la intimidad del ambiente, que se adueña de ellos y les reconoce existencia propia, realidad vecinal, urbana familiaridad. Las obras de arte adquieren, de ese modo, una particularidad local indiscutible, una característica típica, una forma de intimidad que es ajena a la que les infunden sus autores, y que suele ser también de naturaleza extra-estética, es decir, desentendida de la apreciación de sus valores plásticos, pero que las sitúa con propiedad en el medio circundante, les añade una seña particular, les extiende su cédula de identidad y su carta de ciudadanía. Es lo que podríamos llamar un apoderamiento clásico de las estatuas por el pueblo.
Debido a esta amable apropiación de los monumentos por la ciudad que los acoge en su seno, una misma estatua –el vaciado en bronce de nuestro innumerable e indiferenciable San Martín, por ejemplo– tiene vida particular muy distinta en Córdoba o en Gualeguaychú, en Rosario o en Paraná. Y eso es lo lindo de la intimidad de las estatuas, que como toda intimidad femenina resulta siempre original.
Pero en esta ciudad no hay todavía cicerones. Y aunque los hubiera, no instruirían al turista, seguramente, sobre las intimidades de las estatuas. Los vecinos que pueden hacerlo, prefieren soltarle a uno desconsideradas consideraciones estéticas, más o menos declamadas pero siempre inútiles. Inútiles: para el turista culto, porque no entenderá ni medio u olvidará enseguida lo poco que entienda. En cambio, la vida privada de las estatuas no se olvida fácilmente y presenta interés, por igual, para el turista culto y el inculto. Pero hay que vivir muchos días entre los vecinos de Paraná, frecuentarlos y granjearse su simpatía, para conseguir un puñado de tales intimidades y relacionar pacientemente las que puedan dar verdadero cuerpo a este aspecto anecdótico del arte.
Además, no es fácil trasladar a una crónica periodística todo eso que resulta tan ameno de contar al visitante en una rueda de café o en el transcurso del almuerzo, porque la pacatería, el localismo, la historia, la religión y hasta la política le ponen a uno cara seria en cuanto se habla de publicar intimidades… A pesar de que el conocimiento de los actos de las personas públicas es condición esencial de la democracia. Y las estatuas son personas públicas, fundamentalmente. Siendo indudable que, cuando adquieren vida particular, es porque han dejado de ser flamantes y temibles, porque han declinado su estiramiento clásico (o su clásico estiramiento) y se han dado a frecuentar las ruedas apacibles de los vecinos. Sólo entonces son estatuas populares y democráticas, con las que se puede hablar amablemente y de las que se puede hablar con sorna o simpatía. Son del pueblo, son de la ciudad y no de otra parte. Tratemos, pues, de salir a la orilla, nadando y sin hacer la plancha. Como en París, como en Roma, como en todas partes, las estatuas ya dialogan también en Paraná. Esto quiere decir, en primer lugar, que también en Paraná se hace presente la gracia popular o el ingenio culto para resumir en amenas palabras las actitudes permanentes de las estatuas, como los modos de cualquier hijo de
vecino.
—Éste es San Pedro —me instruye un antiguo vecino, señalando la descomunal estatua del fundador de la iglesia católica, ubicada delante de la catedral, a un lado de la escalinata de acceso—. Como usted ve, está impartiendo la bendición. Por eso levanta el brazo derecho, con la mano entrecerrada y teniendo extendidos solamente los dedos índice y medio. Pues bien: este sacro ademán es homologado, públicamente, con el que ejecuta un niño en la escuela cuando quiere pedir a su maestro la correspondiente licencia para hablar o para salir del aula a hacer alguna cosa indispensable. Aisladamente, la comparación no tendría importancia alguna. Pero observe usted que, allí enfrente, en el mismo centro de la Plaza de Mayo, está la estatua del general San Martín, con el brazo derecho y el índice entendidos, apuntando hacia la victoria, que lo aguarda del otro lado de los Andes. La casualidad ha querido que, en esta ciudad, el índice de nuestro libertador apunte hacia el sector urbano en que se encuentra el núcleo primitivo del hoy extendido Parque Urquiza. Y vaya atando ademanes, como
quien ata cabos… Porque, en el Parque Urquiza, se levanta el monumento al organizador de la nación, que usted ya conoce. Y como bien recordará usted, la obra de Querol y Benlliure se corona con la estatua ecuestre del General Urquiza, que reprime con las bridas en la mano izquierda el impulso de su cabalgadura, a la que ha hecho sentar en los corvejones, mientras adelanta el brazo derecho en
ademán de contención, acentuado por la fuerza de su mano, abierta como una estrella de cinco picos, imponiendo el orden. Ya tiene usted, por tanto, los ademanes con que se establece el diálogo monumental…
Y el amable anciano me lo traduce así:
San Pedro, levantando la mano y dirigiéndose a San Martín:
—Con permiso, señor, voy a hacer una cosa…
San Martín, en respuesta y señalando hacia el Parque:
—Andá nomás… Hacé eso en el Parque…
Urquiza, a San Pedro, conteniéndolo con el ademán de su diestra:
—Párese amigo. ¿No sabe que en este Parque está prohibido hacer eso?…
Los entrerrianos no deben mostrarse pudibundos o avergonzarse de referir este rasgo popular de humour, que contribuye a la radicación definitiva e inequívoca de las obras de arte traídas a su ciudad capital. Toda ciudad interesante se apropia así, alegremente, de sus monumentos. Ya en Roma, los antiguamente felices y joviales italianos establecieron un precedente más claro y múltiple, que
se difunde por el mundo en la boca de los turistas que visitan la ciudad de las siete colinas. Y en todas las capitales del planeta corren estas anécdotas plásticas sobre las malas costumbres de las estatuas, que no quieren olvidarse de que alguna vez fueron seres humanos. Además, como ya hemos dicho, esta vida privada local constituye otro modo de pátina con que el tiempo va dando carácter de antigüedad a los monumentos.
Pero… ya que hablamos de pátina: no es posible pasar por alto una anécdota local de la estatua de San Martín. No es invención, fantasía ni cuento, sino un sucedido, como gusta decir mi culto amigo paranaense don Marcos Rosemberg. En suma, un hecho rigurosamente histórico y hasta contemporáneo, pues que viven actores y testigos.
Ya hemos dicho que la estatua del general San Martín está ubicada en pleno centro de la Plaza 1º de Mayo. Y desde hace muchos años. De modo que, sobre su bronce, el paso del tiempo iba acumulando ese oxidado matiz antiguo que imprimen a los monumentos las intemperancias de los vientos, las lluvias, los solazos y las polvaredas. Aquel sello de decorosa edad envolvía ya por igual al ilustre jinete y su belígero bruto, pues se extendía desde el sombrero elástico del Libertador hasta el vaso de firme pisada de su cabalgadura. La vulgar y vulgarizada estatua, habría dicho Oscar Wilde, recién “iba encontrando su expresión” en Paraná. La intemperie había desnudado su heroico bronce de los rastros de la fundición, atezándolo de soles, lluvias y vientos, como al rostro del general en sus campañas libertadoras. Pero, inesperadamente, una mañana, las luces del sol de mayo vinieron a quebrarse en espejeantes reflejos sobre la elevada silueta de la estatua, que fulguraba al devolver los destellos del astro rey (o del astro presidente). La efigie del libertador estaba poseída de una flamante novedad plástica que nadie le había conocido hasta entonces, ni desde el día de su erección. Lo peor es que ni se la podía mirar, porque estaba toda sumida en una aureola destellante que cegaba. ¿Qué había pasado? Sencillamente, esto: el intendente municipal, considerando que la estatua estaba demasiado sucia, había dispuesto, en vísperas del aniversario de la Revolución de Mayo, que fuese debidamente aseada y bruñida con el artificio de una mano de esplendoroso barniz…
—¡Qué quiere usted! —me decía un demócrata nacional rabioso, comentando este caso, que él mismo acababa de relatarme—. Esto le dará una medida de la pátina de cultura que les falta a ciertas figuras preponderantes del radicalismo de esta provincia.
Mas no debemos exagerar… Porque este caso –ése es el nombre– del innominado intendente de Paraná, tiene un antecedente notorio en una disposición idéntica de un intendente de la Capital Federal, de los tiempos del “régimen falaz y descreído”, que también mandó asear y barnizar la estatua de San Martín,
porque estaba muy sucia… por la pátina del tiempo. Y aquél era un intendente
metropolitano…
Seamos salomónicos en la administración de justicia y convengamos en que, dentro de indivisibilidad del tiempo, un intendente municipal de la orgullosa metrópoli argentina y otro de la ex capital de la Confederación, comparten alegremente el bochorno de haber querido oponerse, con sus barnices de cultura, a que la eternidad condecorara de intemperie la heroica efigie del libertador de tres naciones.
¿Y qué decir de la presunta pátina de la estatua de San Pedro, de la errata del monumento a Urquiza, de la ilevantable estatua de doña Gregoria Pérez y otras intimidades más o menos públicas de los monumentos de Paraná? Que la historia es larga y la paciencia del lector corta, de modo que otra vez será…